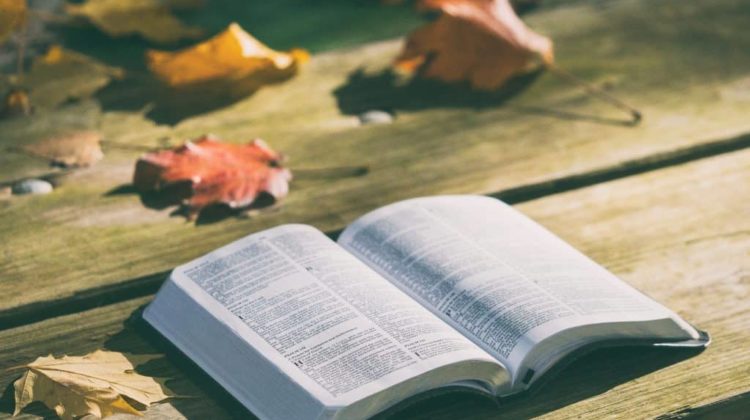Por : Nathan Díaz
«Si Dios nos ama tanto como dice que nos ama, tiene que odiar el pecado en un grado que tú y yo jamás hemos experimentado. – Nathan Díaz»
El origen de todo
¿De dónde vienen todas las cosas? Nuestra experiencia en esta vida y en todas las cosas que nos rodean es que todo tiene un principio. Cada uno de nosotros fuimos concebidos en un momento exacto de la historia. La pregunta de origen es tanto científica como filosófica. ¿Qué originó la materia, el tiempo y el espacio? Puede ser que las tres sean realidades eternas. Podría ser que la causa final de todo termine allí. Pero en realidad es imposible, e inclusive irracional. La razón es simple. La materia, el tiempo y el espacio no tienen vida en sí mismos, no tienen personalidad y no tienen voluntad propia. Eso haría que nosotros fuéramos superiores a la misma causa de nuestra existencia. Sin voluntad y orden previos, la materia no puede hacer nada. Sin leyes previas que puedan darle dirección al tiempo y al espacio no hay poder creativo. Es decir, tiene que haber algo o alguien más poderoso y con más autoridad que la misma esencia del universo y de la vida. La ley de la causalidad establece que cualquiera que sea nuestra causa final, tiene que contener los mismos elementos de lo creado para poder causarlos.
Voluntad, inteligencia, sentimientos, personalidad son algunas de las características que tendrían que existir en un Ser supremo del cual surge la vida. Especialmente la vida humana. Pensar que el poder creador y creativo puede surgir de la materia desordenada y muerta es simplemente contrario a las evidencias y a la ciencia. El orden y el diseño desde las órbitas de los planetas en las diferentes galaxias, hasta los organismos unicelulares y las reacciones a nivel atómico de la física cuántica nos muestra que hay un Diseñador y un propósito más profundo para todo lo que nos rodea. A pesar de todo el orden y complejidad que hacen posibles la vida en la tierra, también tenemos muchas cosas que no funcionan como deberían.
Existen males naturales: huracanes, terremotos, cáncer, derrames cerebrales, dolor y muerte en general. También existen males morales: asesinatos, violaciones, racismo y toda clase de injusticias en la sociedad. Muchas de las leyes de un país están diseñadas para contener y limitar esta
clase de mal. Por último, aunque muchos puedan ser escépticos o dudar sobre esta realidad, existen males sobrenaturales de los que habla la Biblia: Satanás y huestes de demonios. Estas fuerzas espirituales se oponen a Dios y a Sus planes. Tienen poder y tienen influencia en este mundo. Una de la preguntas filosóficas más difíciles es: ¿De dónde vienen realmente todas estas categorías del mal? ¿Cuál es su origen? Si Dios creó todo, ¿creó también el mal? Uno de los maestros que me ayudó a entender la respuesta a esta pregunta fue el Dr. R. C. Sproul.
En la Biblia encontramos que el pecado no proviene de Dios y que el mal no es creado por Él. Para poder entender cómo es que existe el mal debemos tener una definición más clara de qué es el mal. El mal o el pecado es cuando hay menos que perfección. Es cuando existe alguna falla porque se ha quebrantado algo perfecto. Dios es inmutable. Él no puede cambiar. Pero Su creación fue hecha mutable. Esto significa que puede comenzar en un estado de perfección con la posibilidad de perderla. Pero el mal o el pecado que invade la creación no es la adición de algo nuevo, sino el haber perdido algo que antes poseía. Por lo tanto, el mal no tiene que ser creado por Dios para existir.
Él solo hizo una creación perfecta con la capacidad de no ser perfecta. Dios no creó el pecado, sino una humanidad con la capacidad de pecar. La mejor analogía sobre el mal la encontramos en la misma Biblia. Nuestro estado caído, y el de la creación se describe como «tinieblas».
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba
en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la Luz de los hombres. La Luz
brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
Juan 1:1-5
Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es Luz, y en Él no
hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la Luz, como Él está en la Luz, tene-
mos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús Su Hijo nos limpia de todo pecado.
1 Juan 1:5-7
En ambos pasajes, así como en muchos otros, la santidad de Dios y la ausencia de pecado en Él se describen como «luz». La presencia y naturaleza de pecado en la humanidad se describen como «tinieblas» u «oscuridad». Pero ¿qué es la oscuridad? ¿Es realmente algo que tenemos que generar como una entidad o ser independiente? ¿O es la ausencia de luz? Para generar oscuridad, lo único que tenemos que hacer es quitar luz. Así es la maldad. El pecado es la ausencia de perfección. Por lo tanto, Dios no tiene que crear nada adicional para que exista.
Lo único que tiene que crear en un ser mutable, con la capacidad de tener menos que perfección. Y en ese sentido, el mal y el pecado no pueden existir sin seres mutables. Porque el pecado y el mal no son seres. Dependen de seres para existir. Es decir, son parte de la misma naturaleza de aquellos que pierden el estado de perfección. La única razón por la que existe el mal es porque existimos nosotros. Nosotros generamos la realidad del pecado y la maldad. Esta es la base para responder a nuestra pregunta. ¿Creó Dios el mal? No. Solo creó seres, y una creación con la capacidad de perder su perfección. Al romper la ley moral de Dios, nosotros traemos una nueva realidad a nuestra naturaleza. Dios solo gobierna, dirige y controla la extensión de lo que esa realidad puede hacer y dañar.
Nathan Díaz es pastor de enseñanza en la Iglesia Evangélica Cuajimalpa en la ciudad de México y productor del programa de radio “Clasificación A”, que se transmite en diversas emisoras a lo largo del mundo hispano. Estudió Biblia y teología en el Instituto Bíblico Moody de Chicago. Él y su esposa Cristin tienen tres hijos, Ian, Cael y Evan.
Extraído del libro Si Dios existe, ¿Por qué existe el mal?.